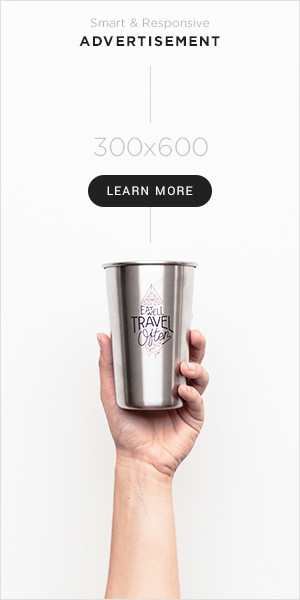Alexander Parra, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se convirtió en gestor de paz cuando ese grupo dejó los fusiles para involucrarse en la vida política. La noche del 24 de octubre, a las afueras de Mesetas, un pueblo ubicado en los Llanos Orientales de este país, Parra jugaba ajedrez cuando varios hombres encapuchados interrumpieron la partida a balazos. Durante muchos años sobrevivió a la guerra, para morir abaleado en supuestos tiempos pacíficos.
Su muerte confirma que Colombia aún no supera el conflicto y revela el enorme riesgo que corre la construcción de la paz.
Hay algo de ironía en el asesinato de Parra. Fue ahí mismo, en Mesetas, en junio de 2017, donde las Farc entregaron sus armas. Pero ahora, en el territorio donde la convivencia fue formulada como una promesa para el futuro, la violencia nos recuerda una vez más cuán lejana es su conquista.
El escenario para Colombia es amargo. Después de varios intentos fallidos, por fin el país logró desarmar a la guerrilla más antigua del hemisferio y desactivó en gran medida una guerra prolongada que produjo 218.094 muertos y millones de desplazados entre 1958 y 2012. El saldo de esta época, además de un duelo nacional, es una fractura y una desigualdad que todavía mantiene escindidos al país rural y al urbano. En muchos pueblos de esta geografía intrincada millones de colombianos sobreviven como ciudadanos de segunda clase. Para ellos urge la atención del presidente Iván Duque y de su gobierno. Pero también de la oposición política y de la sociedad.

No es la primera vez que Colombia consigue una paz momentánea antes de volver a la guerra. Después de una pacificación acordada con el gobierno de Belisario Betancur en los años ochenta, las Farc fundaron un partido político, la Unión Patriótica. Pero una ola de asesinatos atribuidos a paramilitares y agentes del Estado dejó más de 4000 víctimas entre las filas de esa organización. En 2006, tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, se desarmaron 30.688 combatientes; y al menos 2202 fueron asesinados.
Estos precedentes estimulan la incertidumbre en torno al escenario actual. Entre los 13.202 desmovilizados de las antiguas Farc, Naciones Unidas ha verificado 158 muertes violentas desde 2016, cuando la guerrilla y el gobierno firmaron la paz. Estamos ante la posibilidad de un desenlace cruento que no puede permitirse de nuevo este país. Una falsa pacificación impuesta a fuego puede germinar la semilla de una nueva guerra.
Esta cacería ha puesto a los exguerrilleros frente a un nuevo dilema. O retoman las armas y se unen a los grupos disidentes, financiados por el narcotráfico, que rechazaron la paz y siguen reclutando a hombres y mujeres para mantener el control de distintos territorios; o continúan desarmados frente a múltiples amenazas y sin la protección del Estado.
El caso de Parra es paradigmático. Su homicidio es el primero que ocurre en uno de los espacios construidos para acoger a los excombatientes, los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación: campamentos con casas de yeso y zinc donde esperaban vivir seguros, custodiados por la policía y el ejército. Pero no ha sido así.
Y la labor de protección se hace más difícil porque la antigua tropa de las Farc vive ahora dispersa. Solo 3.038 excombatientes permanecen en los espacios donde fueron reunidos; mientras 9138 se han alejado hacia el campo. Uno de los mayores retos para el nuevo gobierno es protegerlos donde estén. Y no solo a ellos.
A los homicidios de excombatientes se suma una masacre mayor. Durante los últimos tres años han asesinado en Colombia a 627 líderes sociales y activistas de derechos humanos. Solo en los últimos catorce meses, desde que Iván Duque asumió el gobierno, 120 indígenas corrieron la misma suerte.
Duque y su partido, el Centro Democrático, se opusieron al Acuerdo de Paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos porque consideraron que el arreglo otorgaba a la antigua guerrilla una dosis intolerable de impunidad. Pero ahora que la implementación del acuerdo ha quedado en sus manos, deben hacer política en grande; pensar en su legado y en el futuro del país. El gobierno debe atender el sistema de alertas tempranas y dejar de actuar como un bombero negligente, que busca la manguera cuando solo quedan cenizas para apagar.
El Estado colombiano debe ir más allá de la reacción policial cada vez que matan a un exguerrillero (aunque es un rubro en donde también deben mejorar: menos de la mitad de los asesinatos han sido resueltos). Es preciso solventar las causas objetivas que los llevaron a las armas: una mezcla persistente de pobreza y desatención. Urge ofrecer a esos miles de hombres y mujeres oportunidades de estudio y trabajo que los saquen de la vulnerabilidad, la causa original de su participación en el conflicto armado. Se trata de crear condiciones de independencia y desarrollo personal que ayuden a interrumpir nuestro prolongado ciclo de violencia.
En una entrevista reciente, Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de Paz, resumió la compleja base del problema colombiano: “Tenemos más territorio que soberanía”, dijo. Por eso el país debe fortalecer las instituciones locales en las zonas de conflicto —el 80 por ciento de los asesinatos ha ocurrido en solo cinco departamentos del país, donde la economía del narcotráfico aún domina: Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Arauca—, y ayudar a reconstruir las relaciones sociales que la guerra destruyó.
En las elecciones regionales del 27 de octubre, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, fundado por exguerrilleros después de la pacificación, participó por primera vez en política con decenas de candidatos a distintos cargos. Solo dos de ellos lograron ganar alcaldías, pero la victoria electoral no es aquí el logro más relevante. La verdadera conquista es la inclusión en la vida democrática colombiana de excombatientes que antes hacían la guerra. Este país, con sus diversos actores en pugna, necesita entender de una vez y para siempre que hay formas válidas de relacionarse sin el concurso de las balas.
Con información de The New York Times