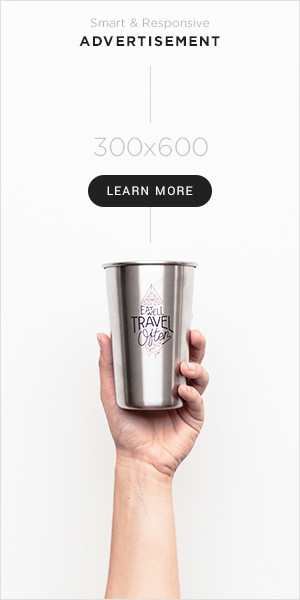Créditos: Código Espagueti
Silence (2016), la última película de Martin Scorsese me parece una obra maestra incompleta. Puedo admirar la calidad compleja del lenguaje fílmico de Scorsese, sus referencias cultas y la romántica construcción de un mundo interno que se desdobla en un paisaje exuberante. Pero no puedo comulgar exactamente con el final de la cinta; un final que parece indicar que Scorsese, lejos de la compleja mirada que posaba sobre la moral humana y la tragedia cotidiana de vivir, sobre los horrores de la violencia masculina y la desesperanza contemporánea, se estaba conformando con una solución religiosa. Silenceparece prometer que, a pesar de todo el dolor, de todos los espantos, de todas las tribulaciones, siempre podemos aferrarnos a la fe. Pensé que, como Dylan, habíamos perdido a otro grande en las mieles de la religión.
Cuando se acercaba el final de The Irishman (I Heard You Paint Houses), estaba seguro de que esta película iba a confirmar mis sospechas sobre la nueva tendencia religiosa de Scorsese. Finalmente, el director criado en las entrañas de un Nueva York italiano, macho, violento y católico, sucumbía, después de tantas críticas a su entorno, a las nostalgias de la religión familiar en la vejez. Estaba muy equivocado. Ésta no es una cinta sobre la esperanza que da la religión, no es una cinta que retrate la experiencia de una entrega a un poder superior o la compañía de la religión en la vida que termina… es, de forma mucho más compleja, una amalgama comprensiva de pensamiento religioso y reflexión sobre la vejez en una tragedia de reciente creación mítica. Con The Irishman, Scorsese logra una de sus películas más personales, más sensibles, más memorables; una obra que completa una tetralogía de crimen en tono terminante y nostálgico; una historia sobre el poder de la memoria y la fatalidad del silencio, sobre el final de la vida y las ficciones que nos contamos para soportarla.
La mentira nostálgica
Un largo plano secuencia recorre, con la lentitud imprecisa del dolly que se tambalea, los pasillos de un asilo de ancianos. La alfombra, el empapelado, los tonos deprimentes en caqui y rojo, recuerdan a los años setenta en el presente. Todo en la pantalla apesta a abandono y naftalina. Suenan los primeros acordes de In the Still of Night cantada por el sexteto de los Five Satins y el coro repite insistentemente “I remember”. El éxito de 1956 no puede ser más nostálgico y Martin Scorsese nos introduce a su obra con una mano maestra cargada de experiencia, pesada de recuerdos. Todo en este plano secuencia habla de una época perdida y, cuando la cámara se instala finalmente frente al anillo de oro y los amplios lentes de un envejecido Robert de Niro, sabemos que The Irishmanserá un paseo nostálgico.
Ésta es la historia de Frank Sheeran (Robert de Niro), también conocido como “The Irishman”, un sindicalista de media monta que murió a principio de los dosmiles en un asilo de ancianos. Lo interesante de Sheeran es que fue un personaje cercano al tácito vínculo entre la mafia de la costa este y el sindicalismo americano de los años sesenta y setenta. Por eso, Sheeran vivió de primera mano el poder de grandes figuras de la mafia como Angelo Salerno (Harvey Keitel), conoció al capo local Russell Bufalino (Joe Pesci), fue testigo de los torcidos manejos legales de su primo, Bill Bufalino (Ray Romano), presenció de cerca el ascenso y la caída del gran Jimmy Hoffa (Al Pacino) y vivió en carne propia la eterna pelea del imponente sindicalista con otra figura local del crimen organizado, Anthony “Tony Pro” Provenzano (Stephen Graham). Al tener un conocimiento único de este momento intrincado de la política americana, Sheeran confesó antes de morir que él había matado a Jimmy Hoffa en Detroit y al mafioso “Crazy” Joe Gallo en Little Italy. Esto significa que Sheeran es el responsable de dos de los más icónicos crímenes imputados a la mafia en los últimos cincuenta años.
Martin Scorsese decidió retomar esta narración extraordinaria para explorar, desde la ficción, la vida trágica de un criminal y la forma en que recuerda las decisiones que lo llevaron a morir solo y abandonado en un asilo de ancianos. Es por eso que la película, en verdad, se narra a través de una disyunción temporal triple. Por un lado, está la narración confesional de Sheeran, en el asilo de ancianos; por el otro, la recreación de la vida de Sheeran en escaños temporales que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta su vejez en los dosmiles; y, finalmente, un viaje en coche de cuarenta y ocho horas que culmina en el asesinato de Jimmy Hoffa. Por supuesto, todo el peso narrativo de la cinta está en que The Irishman regresa, con la forma obsesiva del recuerdo, a este último momento pivote.
Hay un antes y un después de la traición que marcó la vida de Sheeran; del momento esencial que lo entregó a la soledad y al silencio; del sacrificio que hizo de un amigo íntimo para salvar la piel y un débil legado. En las primeras líneas de guión, el personaje de De Niro explica el peculiar eufemismo (que nadie más en el mundo conoce) de “Pintar casas” para hablar de asesinar. En ese mismo momento, la hábil y precisa edición de Thelma Schoonmaker ilustra la colorida idea con un disparo y cráneo que estalla. Así, en los primeros cinco minutos de la película, ya aparece en pantalla la imagen del asesinato de Hoffa, aunque todavía no entendemos lo que estamos viendo. Con sutileza, Scorsese nos deja llevar por la obsesión narrativa de Sheeran. Y este narrador anciano, nostálgico, arrepentido y muy poco confiable, quiere, una y otra vez, adjudicarse como culpa propia y martirio asumido un momento que cambió para siempre la historia americana.
La narración dudosa
Tres grandes cintas de Scorsese se basan en profundas investigaciones periodísticas en torno a diferentes periodos del crimen americano. Tanto Goodfellas, como Casino se escribieron a partir de los libros de periodismo de investigación del reportero Nicholas Pileggi: Wise Guy y Casino: Love and Honor in Las Vegas. En estos libros, Pileggi hace un recuento muy documentado de la vida de Henry Hill, por un lado (un mafioso que se convirtió en informante del FBI y que fue interpretado por Ray Liotta en Goodfellas); y de Lefty Rosenthal (interpretado como Sam Rothstein por Robert de Niro en Casino) y Tony Spilotro (interpretado como “Nicky” Santoro por Joe Pesci en la misma cinta). También, claro, Gangs of New York se basa libremente en el libro de investigación The Gangs of New York de Herbert Asbury (un libro que narra la formación de pandillas en Nueva York antes de la prohibición y que se publicó por primera vez hace casi 100 años).
En otro sentido, a Scorsese le intrigan las vidas de personajes históricos. Por un lado, parecen apasionarle las biografías dudosas de hombres moralmente cuestionables. Ahí, en esos resquicios de compleja moralidad, encontramos las vivencias de Raging Bull: My Story por Jake LaMotta y de la terriblemente cínica vida de Jordan Belfort en The Wolf of Wall Street. Paralelamente, le interesan las biografías de personajes al límite, grandes personalidades que rompieron el molde y que, para bien o para mal, cambiaron la historia. Es el caso de la vida desgarradora de Howard Hughes basada en la biografía de Charles Higham, para The Aviator; y en la vida de Tenzin Gyatso, el catorceavo Dalai Lama, en Kundun.
Lo curioso con The Irishman (I Heard You Painted Houses) es que queda a medio camino entre estas dos obsesiones recurrentes de Scorsese. Ésta es una película basada en un libro investigativo, pero también la narración dudosa de un personaje sumamente interesante y absolutamente cuestionable. Desde el subtítulo de la cinta, sabemos que Scorsese se basó en el polémico libro I Heard You Painted Houses de Charles Brandt. Entre esas tupidas 400 páginas, Brandt explora una supuesta confesión de Frank “The Irishman” Sheeran en la que, antes de morir y arrebatado por su renacida fe cristiana, admitió haber asesinado a “Crazy” Joe Gallo en 1972 y al famosísimo líder del sindicato camionero Jimmy Hoffa en 1975. Estas confesiones, entre muchas otras historias extraordinarias, también suponen que Sheeran ayudó a llevar armas para el fiasco militar de la Bahía de Cochinos, que estuvo presente en un soborno millonario a Richard Nixon y que cometió tantos asesinatos “que literalmente perdió la cuenta”.
Muchos periodistas, investigadores del FBI y policías locales han criticado fuertemente el libro de Charles Brandt por sus supuestos históricos implausibles y por querer resolver asesinatos verdaderamente imposibles de resolver con una fuente única. El periodista de Slate, Bill Tonelli escribió, incluso: “Si estabas vivo en abril de 1972 y tenías suficiente edad para cruzar una calle, podías adjudicarte el asesinato espectacular de “Crazy” Joe Gallo.” En realidad, nadie cree que la versión de Sheeran sea verdad: este hombre era un conocido mentiroso y alcohólico que, a pesar de tener una larga y corrupta carrera criminal, de ser amigo íntimo de Jimmy Hoffa y de conocer a la familia criminal Bufalino, nunca trascendió como una mente maestra del hampa.
Las conspiraciones son tan sospechosas porque dan respuestas únicas. Así, parece altamente improbable que Sheeran, de hecho, haya cometido estos crímenes. En el largo traveling que inicia la película de Scorsese hay una pista sobre este descrédito. La narración de Sheeran empieza con voz en off y, luego, sigue con la narración directa de un De Niro que casi rompe la cuarta pared. Por la posición del cuerpo, entendemos que esta toma simula, más bien, la de un talking head documental. Toda la película será, entonces, una confesión periodística, el cuento personal y disputable de una historia extraordinaria. Y aquí no importa, en realidad, si lo que cuenta Sheeran es verdad o mentira. Aquí, lo que importa es que esta narración desmonta el corazón de un hombre y nos muestra, con una agudeza poco antes vista, la banalidad frágil de una tragedia cotidiana. Más allá de resolver una conspiración paranoica, a Scorsese le intriga la tragedia solitaria de envejecer y la forma en que contamos, para absolvernos, la vida transcurrida.
Diseccionar al macho boomer
Una de las exploraciones más recurrente en las cintas de Scorsese es la trabada masculinidad de los boomers americanos. En sus cintas, el director regresa, una y otra vez, a la observación de las personas que lo rodearon creciendo en el Nueva York de los cincuenta, sesenta y setenta. La suya es una disección de las formas insidiosas de búsqueda de control, de esquivas enfermedades mentales, de poder, de protagonismo, violencia sexual contenida, paternalismo, megalomanía, ambición, cupidez y un larguísimo etcétera. Y muchas de estas dolorosas exploraciones son protagonizadas por Robert de Niro, el actor fetiche del viejo Marty.
En Mean Streets, De Niro aparece como un escuincle que no mide la irresponsabilidad de sus violencias; en Taxi Driver, como un veterano arruinado por un deber moral torcido; en Raging Bull, como un boxeador de enorme poder físico y pequeña ridiculez celosa; en The King of Comedy, como un hombre arruinado por el deseo de trascender en un mundo bombardeado por el espectáculo; en Goodfellas como el mafioso traicionado entre el deber y la amistad; en Cape Fear como pura violencia sexual liberada de toda atadura por la fútil excusa de la venganza justa; en Casino como el hombre que, cegado por el orgullo, no ve el mundo quemarse a su alrededor… Así, la relación entre la reflexión sobre la masculinidad de Scorsese y la figura de Robert de Niro (que luego será reemplazada sin el mimo éxito por Leonardo DiCaprio) es esencial.
En su más alto momento de actuación, De Niro lograba transmitir, con inusitada sutileza, los más finos cambios emocionales de sus personajes. Nunca demasiado histriónico, siempre contenido, pero siempre físico y entregado, el actor creó una herramienta privilegiada para transmitir los cuestionamientos de Scorsese. Y ahora, en The Irishman, Marty se reencuentra con esta poderosa herramienta para cerrar un ciclo autorreflexivo. Aquí tenemos una última obra maestra sobre la tosca masculinidad de una generación que se desdobla, también, en un tratado sobre la vejez y en un testamento de cine. Todo protagonizado por un soberbio Robert de Niro.
Por un lado, el retrato de Sheeran es el de un hombre burdo, hosco y tímido que, como migrante de segunda generación, intenta ganarse la gratitud de sus mayores y pertenecer. Es un hombre marcado por la guerra; por el sentido de propósito que ofrecía el ejército; por la tranquilidad espiritual de ceder el libre albedrío y seguir órdenes. Al regresar de la guerra, como tantos otros, Sheeran no sabe cuál es su lugar en el mundo. El capitalismo de los años cincuenta, con toda su bonanza, le dicta una vida: trabaja, gana dinero, sustenta a tu familia, reprodúcete, muere rodeado de seres queridos y un golden retriever. El sindicalismo de los años sesenta le permite otra vida: puedes robar un poco para salir mejor parado, nadie tiene que saberlo; puedes refugiarte en la corrupción inagotable de los infames Teamsters; puedes abusar de los derechos sindicales como los líderes abusan de los usos de tu pensión. Finalmente, el crimen organizado le ofrece una tercera opción, llena de violencia, pero también de ofrendas honorables y órdenes a seguir; de reglas precisas y formas de acatarlas sin pensar mucho en las consecuencias: “Follow orders, do the right thing, get rewarded” (sigue órdenes, haz lo correcto, recoge las recompensas).
Sheeran no se siente cómodo con su familia, no se siente cómodo expresando sentimientos y teniendo que transmitir sabiduría de vida. Porque sus sentimientos ocupan un rincón escondido por una pesada necesidad de supervivencia y frialdad; porque su única sabiduría de vida es que las cosas son como son (“quello che succede, succede, fuck it”, diría más elocuentemente el personaje de Joe Pesci). Por eso, la amistad que desarrolla con Jimmy Hoffa, como bien señaló Alonso Díaz de la Vega, suple a las necesidades de ser padre. La hija de Sheeran tiene un profundo sentido ético y desprecia a su padre por ser un gángster (desde que lo ve destrozándole la mano a un hombre que se atrevió a tocarla). Y este desprecio se desdobla en un amor sin fronteras por Jimmy Hoffa: el paladín de los trabajadores, el hombre justo y abnegado. Así, como cariño desplazado, esta relación complementaria con Hoffa es íntima y profunda, real y vívida.
Por otro lado, la amistad con Russell Bufalino salva una y otra vez la vida de Sheeran, en el doble sentido literal y abstracto: evita que lo maten, pero también le da propósito, estabilidad y dinero. Es otra cara, escondida, de la relación con Jimmy Hoffa; se trata de la relación que guía su vida, pero que lo aleja de su familia, que lo aleja del amor de sus hijas, que lo acompaña hasta los últimos días con los códigos inapelables de una ley tácita. Y esto es esencial, porque Sheeran pierde a estas amistades reales que forman su vida gracias a las reglas infranqueables del crimen organizado. Sus cariños y su vida están supeditados -con consecuencias más o menos nefastas- a esas reglas imprescriptibles.
Dos amistades profundas, dos vínculos únicos y, sin embargo, dos relaciones que están lejos de ser horizontales por la entrega que implican. Tanto Bufalino como Hoffa se aprovechan, una y otra vez, de la voluntad de pertenecer de Sheeran y de las leyes de honor que lo someten como soldado presto a obedecer. Tanto Bufalino como Hoffa pasarán a la historia mientras que este irlandés fiel como perro de solapa sólo será un instrumento de la cupidez y la ambición ajena. Él sólo es el brazo armado, el músculo que nunca fue cerebro.
Finalmente, las dos amistades abusivas de Sheeran no pueden coexistir y el sicario leal termina matando una relación sincera por el deber de seguir órdenes. Sobrevivir, matar o morir: no es una elección, sino una condena. Cuando Sheeran reflexiona sobre su vida con un cura, una frase le escapa: “¿Quién haría una llamada así?” Y entendemos que, por fin, el sicario venido a menos juzga lo que le hizo Bufalino al escoger la supervivencia: lo condenó a una muerte en vida, a la culpa eterna, a la condena de revivir, obsesivamente en el recuerdo, el asesinato de su -otro- mejor amigo.
Así, la representación de Sheeran es la de un hombre sin voluntad propia (el reflejo de otro asesino mecánico que “sólo seguía órdenes”). La suya es una tragedia griega convertida en la épica del hombre común: se trata de una persona, la menos excepcional que exista, atrapada en circunstancias históricas opresivas que no puede cambiar, pero que lo afectan profundamente. Sheeran no puede truncar su hosca educación de macho trabado, no puede desaparecer su formación como soldado, no puede evitar tener una familia y no puede criar hijos; Sheeran no puede evitar la amistad de los poderosos y no puede dejar de cumplir sus caprichos. Éste es un hombre desgarrado por fuerzas que lo rebasan y que le dan sentido a una vida que nunca le perteneció. La fatalidad aquí está en que todo esto es inevitable y que sólo él, el hombre menos excepcional que haya existido, quedará como testigo para balbucear una historia increíble frente a un universo incrédulo.
Partir el pan, beber el vino
Los hermosos momentos en los que Sheeran, en un gesto bíblico, parte el pan con Russell (“questo pane è molto buono”) para mojarlo en vino y comerlo, son los momentos de amistad más sincera. Pero, también, son los momentos en los que Russell le explica a Frank cómo funciona el mundo y cómo la tragedia es inevitable. La amistad aquí empieza y acaba con la supervivencia. Porque, en esta mente sencilla, en el pensamiento de este hombre brusco, torpe y que no es particularmente brillante, el mundo sólo puede ser como lo dicta el deseo individualista, sólo puede ser como lo organiza la familia criminal que lo acoge, sólo puede ser necesario, trágico, inevitable, fatal.
Como Cristo en la última cena, al partir el pan, un símbolo se crea con la destrucción de un hombre. Estos momentos esenciales con Russell dotan de sentido a la existencia de Sheeran al mismo tiempo que, como bien señala Alonso Díaz de la Vega, lo condenan a morir en vida. Frank se crea como un sicario y, al mismo tiempo, abandona todo lo que le fue cercano, todo lo preciado, todo lo único y querido en su vida. En un gesto, el pan se rompe y el hombre se fractura, se sirve el pan y se vierte la sangre, nace una figura y muere una persona. La tragedia de Frank Sheeran es que partir el pan con Russell Bufalino significa dejar de departir. Con este gesto de complicidad, Frank sabe que jamás podrá decir lo que hizo, jamás podrá contar su vida, jamás podrá ver con complicidad a otra persona que no sea Russell, el guardián único de sus secretos.
Puede contar su vida a un cura o puede contar su vida a una cámara, el resultado es el mismo: Dios y los espectadores responden con un silencio distante. Aquí ya no hay complicidad… ya no hay nadie con quién partir el pan y regar el vino. Nadie puede salvar a Sheeran y la entrega a la religión o a la confesión periodística no puede regresarle una vida que perdió, en un gesto inocuo de restaurante, hace tantos años.
La primera vez que vemos a Frank, en la primera secuencia de la cinta, es a través de ese largo travelling que inicia una confesión. Y, con este hermoso movimiento reflexivo, el cine se convierte en el símbolo de la tragedia: con cada proyección, Sheeran repite su narración para un resultado siempre igual. Ésta cinta se repetirá hasta el infinito como se repetirá eternamente esa imagen de la última cena. Todo porque Frank no puede aprehender la vida de forma distinta; todo porque vivimos como nos contamos.
La última vez que vemos a Frank, en la última secuencia de la película, es a través de una toma fija, lejana, para abandonarlo en el silencio. Lejos quedó el travelling o las tomas trucadas que muestran una esperanza religiosa en Silence (cf. Neil Bahadur). El espectador, como Dios, ya no puede alcanzar al irlandés. El silencio de Sheeran es, al final, tan trágico porque los únicos que quieren escuchar su historia son seres distantes (como el cura o los espectadores), o seres que ponen en duda toda su existencia como los policías. Aún muertos sus colegas, Sheeran no puede hablar con las instituciones de justicia porque destruiría el código que lo creó como figura, como sicario, como el hombre que se hizo y se sacrificó partiendo el pan y tomando vino con Russell Bufalino. Su silencio, repetido al infinito, en el eterno retorno de Sísifo en la sala de proyección. Su silencio, repetido como la última cena, será, para siempre, un gesto impenetrable.
Con información de Código Espagueti