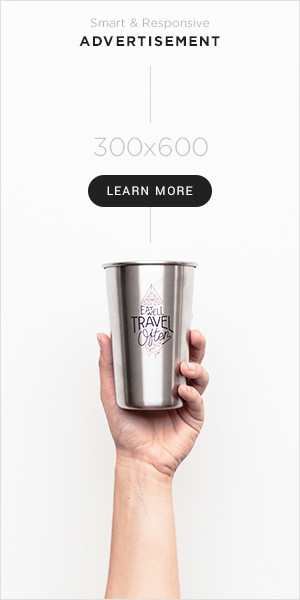El 18 de noviembre de 1983, un alumno de 14 años llamado DeWitt Ducket murió tiroteado en un pasillo de su instituto cuando intentaban robarle la chaqueta que llevaba. Era una de esas cazadoras deportivas, de la Universidad de Georgetown, que hacían furor en la época. Alguien se topó con DeWitt sobre las 13.30 y se la reclamó, dos chicos que lo acompañaban huyeron y lo siguiente fue el disparo. La policía encontró una pista rápida que seguir: aquella mañana tres adolescentes de otra escuela se habían saltado las clases y campaban por el de Harlem Park viendo a amigos y hermanos que tenían allí. El mal fario lo completó el que a uno de ellos, Alfred Chesnut , le encontraran la misma chaqueta en casa, regalada por su madre.
La policía centró la investigación en los tres chicos y el Día de Acción de Gracias, menos de una semana después del suceso, los arrestaron. De nada sirvió su declaración de inocencia, las dudas de los testigos y la ausencia de pruebas incriminatorias. Los tres fueron condenados a cadena perpetua.
Pasaron los años y se hicieron adultos en prisión, pero Chestnut nunca tiró la toalla. El 25 de noviembre, tras 36 años encerrados por un crimen que no cometieron, quedaron exonerados. Ahora son tres hombres libres de más de 50 años que no han pisado la calle desde mediados de los ochenta. La tecnología es otra, la sociedad también, pero las calles que los enterraron siguen igual y lo inexplicable de su historia también.
Informes policiales que ahora han salido a la luz recogen lo torticero de la investigación. El detective que la dirigió, David Kincaid, mostró las fotos de Alfred, Ransom y Andrew a varios testigos y estos no los identificaron las dos primeras veces, pero se les insistió durante semanas hasta que lo hicieron. Por el contrario, justo tras el crimen, varios testigos habían señalado a otro joven, Michael Willis, de 18 años, como autor del delito. Hubo quien le vio correr y tirar una pistola y quien lo encontró con la famosa chaqueta esa noche, pero la policía lo ignoró y prefirió seguir la pista de los otros tres chicos. Tampoco cambió las cosas que la madre de Chestnut, según Alfred, mostrase el recibo de la compra de la cazadora que tenía igual que la del menor asesinado.
“Varias cosas fallaron a la vez, como en muchos casos similares, hubo un mal trabajo policial y problemas con la identificación por parte de los testigos. Los testigos eran niños, que fueron interrogados por la policía, sin sus padres delante, y hemos sabido que les amenazaron para que dieran la versión contra Los Tres”, explica la abogada Brianna Ford, que junto a Elizabeth Hilliard, defensora pública, ha representado a Alfred Chestnut.
El de Harlem Park, el primer homicidio sucedido en un instituto en la historia de Baltimore, sucedió en plena ola de crímenes por prendas de ropa —por una chaqueta, por unas zapatillas de marca— que atemorizó a la población en los ochenta. La policía y la justicia tenían prisa por hallar culpables. Y una vez lograda una condena, explica la abogada Ford, no es nada fácil rectificar, pues algunos fiscales “están más preocupados por mantener las condenas conseguidas que por hacer justicia”.
El verdadero homicida no responderá ante ella. Michael Willis, que después de la tragedia acumuló un buen historial de arrestos por drogas o agresión, murió en 2002 tiroteado en el mismo barrio. La tentación de pensar en una suerte de justicia poética debe quedar lejos de lo que sucede en esta ciudad, donde sucesos de este tipo son el pan de cada día. Baltimore, con 600.000 habitantes, lleva desde 2015 sufriendo unos 300 homicidios por año, los mismos que Nueva York, solo que con 13 veces menos población.
El creador de The Wire era ni más ni menos que un periodista de sucesos del Baltimore Sun. Antes de su fenomenal éxito David Simon había escrito un libro, Homicide (1991), donde relata un año con la policía de la ciudad y habla del detective del caso de Harlem Park, Kincaid. El relato recoge precisamente un encuentro en una prisión entre el detective y uno de los chicos condenados, Watkins, que le pregunta si duerme bien por las noches. El otro, que sigue convencido de su culpabilidad, le responde que sí.
Es imposible no preguntarse si habría sucedido lo mismo si Chestnut, Watkins o Stewart hubiesen sido chicos blancos. Para la abogada del primero, el sesgo racista no está claro, en tanto que la víctima y varios de los investigadores también eran afroamericanos, como la mayor parte de esa comunidad. Para Shawn Armbrust, directora de la Mid-Atlantic Innocence Project, organización que ha trabajado con la Fiscalía de Baltimore en la exoneración, también resulta difícil pronunciarse sobre este suceso concreto, si bien, en general, “en muchos de estos casos el racismo se percibe en las asunciones que se hacen sobre los chicos afroamericanos, se les ve capaces de ser violentos, no se les trata como individuos, sino como miembros de una comunidad”.
Su organización, al igual que Innocence Project Clinic de la Universidad de Baltimore, a la que pertenece Ford, trabaja en múltiples casos de personas que fueron encarceladas durante años pese a las evidentes flaquezas de la acusación. Las noticias de exoneraciones se han multiplicado en todo el país durante los últimos años gracias a los avances de la tecnología y, sobre todo, a algo tan aleatorio como la suerte. Que el fiscal de la jurisdicción correspondiente quiera involucrarse o que los archivos policiales se conserven después de décadas, que no se hayan traspapelado o destruido en un incendio, marca el todo o la nada para los inocentes encarcelados. El caso de Harlem Park se ha encontrado con Marylin Mosby, la fiscal del Estado de Maryland para la ciudad de Baltimore, que desde que llegó al cargo en 2015 ha empezado una suerte de cruzada. Creó una unidad especializada para revisar este tipo de casos y, con los tres presos ahora excarcelados, ya son nueve las personas que han salido de prisión.
El pasado 25, tres días antes de Acción de Gracias, cuando Chestnut abrazó a su madre, Sarah, ante una nube de periodistas, dijo: “Tengo ganas de vivir el resto de mi vida, humilde y pacífico, como yo soy”. Stewart hablaba del futuro incierto: “Cuando me lo dijeron no sabía cómo parar de llorar, un amigo me dijo que se acaba mi viaje, pero no es así, tengo que aprender cómo vivir ahora”.
Con información de El País