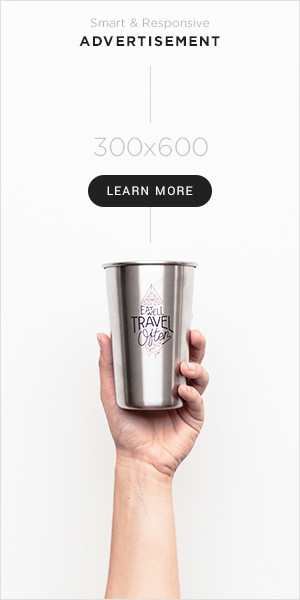La caída del régimen de Bashar al-Assad es uno de los acontecimientos más importantes de la década en términos de geopolítica, y sus repercusiones terminarán por reconfigurar el equilibrio del poder no sólo en la región —y el Oriente Medio en general—, sino en el mundo entero.
El régimen de Al-Assad cayó tras sólo once días de enfrentamientos, sin que sus aliados tradicionales le prestaran la ayuda que necesitaba: la realidad descarnada no es otra más que, simple y sencillamente, no fueron capaces de hacerlo. Hezbollah e Irán están debilitados después del conflicto con Israel; la economía rusa, por su parte, se tambalea después de casi tres años de una invasión ilegal e infructuosa en todo sentido. Hoy es más claro que nunca que el estado ruso no sólo no tiene los recursos necesarios para ganar la guerra que ellos mismos provocaron, sino tampoco, y mucho menos, para defender sus propios intereses.
La relación entre Rusia y Siria es estratégica para ambos Estados, y se remonta —en sus términos actuales— al acuerdo que la entonces Unión Soviética firmó con Hafez al-Assad, el padre del dictador hoy depuesto, para establecer una base naval en el puerto de Tartús, misma que hasta la fecha constituye la única posición militar rusa en el Mediterráneo. La importancia de Siria en el tablero geopolítico es innegable, y Rusia se convirtió en el principal financiador del régimen, para defender su propio enclave, hasta que ya no pudo hacerlo: la caída de Al-Assad no hace sino acusar la debilidad de sus aliados —y en especial del presidente Putin— a semanas de la instalación de la nueva administración norteamericana. Rusia no puede defenderse ni a sí misma, y los próximos halcones de la Casa Blanca han comenzado, es evidente, a oler la sangre.
Las repercusiones de la caída de Al-Assad terminarán por reconfigurar el equilibrio del poder no sólo en el Oriente Medio, sino en el mundo entero. Y en nuestra región, en lo particular: los países que apostaron por regímenes autoritarios, confiando en el apoyo del gigante ruso, hoy lo saben con pies de barro. “Llegó el momento de que el miedo nos tenga miedo”, anunció la principal opositora en Venezuela hace unas horas: a la dictadura cubana, por su parte, el miedo les habría llegado desde el momento que se conoció la identidad de quién ocupará la titularidad del Departamento de Estado norteamericano.
El mundo cambió de nuevo, en un instante: el mundo cambiará, todavía más, en cuanto Donald Trump llegue al poder. Las bromas del presidente electo deberían tomarse más en serio, en tanto reflejan los pensamientos que rondan por su cerebro: sus amenazas aún más, puesto que señalan sus posibles alcances. El presidente Trump tiene un talante autoritario y expansionista, que demostró desde su primer término: el resultado de las urnas le ha conferido la legitimidad de un poder casi absoluto, que sin lugar a dudas estará dispuesto a ejercer. En el pasado, Donald Trump se acercó a Putin mientras le fue necesario: en el futuro, y sin un contrapeso militar verdadero —más allá del que representa la cautelosa China— en muy poco tiempo caminará sobre los cadáveres de sus adversarios.
El mundo cambió, también para nuestro país: sólo bastaron once horas para que parezca muy lejano y, si cabe, más absurdo, aquél infame momento de los chistoretes en la conferencia mañanera. “Andrés Manuelovich”, repetía —entre risas— el mandatario anterior, mientras coqueteaba con los medios rusos y elegía a quién concederle una entrevista exclusiva: el gigante, hoy lo sabemos, tiene pies de barro y no es capaz de defender ni siquiera sus propios intereses estratégicos. Mucho menos —mucho, mucho menos— a la sucesora de un dudoso Mesías Tropical que desperdicia una llamada telefónica oficial para colocarse del lado equivocado de la historia y exigir la suspensión de un bloqueo inexistente. El mundo cambió, en un instante.
Con Información de Excélsior.