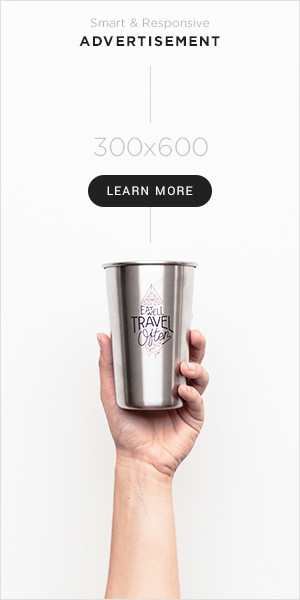Si se te muere tu pareja, eres viuda o viudo; si se te muere alguno de tus progenitores eres huérfano o huérfana. ¿Pero cómo llamamos a los padres y madres a los que se les muere un hijo?
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer le ha pedido a la Real Academia Española que acepte el término ‘huérfilo’ para tratar de definir un dolor que no tiene nombre
Daniel murió a los 12 años. Durante la enfermedad, jamás se quejó ni preguntó. Cuando se lo llevaron al mediodía para sedarle, estaba viendo unos dibujos en la televisión. Y allá se fue Daniel sin saber el final del capítulo. Esto es todo, amigos. Dócil. Tranquilo. Maduro. Falleció a las seis de la tarde.
Su padre hoy busca las palabras para tratar de explicarlo.
Pablo murió a los seis años. Cuando su madre le vio con moratones en las piernas, pensó que era cosa del fútbol y no de la leucemia. Eran otros tiempos, finales de los 80. Pablo no sabía nada de lo que estaba pasando. Lo único que el niño sabía y repetía una y otra vez era que no quería ir al hospital.
Su padre calla y no sabe si le entendemos.
José Antonio murió a los 17 años con cáncer de huesos y un montón de medallas de esquí, baloncesto o fútbol. Con 13 (después del diagnóstico) les pidió a sus padres que le dijeran la verdad. “¿Entonces me voy a morir?”. Y no le mintieron: “Que no, hijo, que esto se cura”.
-Nunca volvió a preguntar. Es como si él… No sé.
Su padre podría sacar el juego del Scrabble ahora mismo, volcar todas las letras sobre la mesa y no encontraría la palabra.
Las personas que pierden a sus cónyuges se llaman viudas. Los menores que pierden a sus progenitores se llaman huérfanos. Pero el dolor de los padres que pierden a un hijo -en el sentido literal y figurado- no tiene nombre.
El que la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer le ha propuesto a la Real Academia Española (RAE) es huérfilo/a: dícese del padre o madre al que se le ha muerto un hijo. La iniciativa ya lleva cerca de 6.500 firmas en Change.org y el objetivo es llegar a las 11.730, el número de huérfilos desde que el colectivo lleva esta cuenta.
En La hora violeta, el escritor Sergio del Molino narra la enfermedad y muerte de su hijo Pablo, que falleció a los dos años por un extraño cáncer. Escribe: “Hay tan pocas palabras de consuelo disponibles que el idioma se ha olvidado incluso de reservar un sustantivo para quienes ven morir a sus hijos”.
Hay que decir que varios de sus párrafos irán trufando en cursiva esta historia a modo de cordada, porque hay algo de vértigo en la muerte de un niño y da miedo mirar abajo.
Hay que decir que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes de entre uno y 19 años. Que el 77% de las historias clínicas tiene un final feliz. Y que esta es la crónica de unos padres -el otro 23%- que no tuvieron tanta suerte y por eso mismo necesitan que se les ponga nombre.
Ver enfermar al hijo
“Quiero escapar y sé que no tengo salida. Por mucho que corra Pablo va a seguir teniendo leucemia. No puedo retroceder en el tiempo, no puedo despertar y comprobar que ha sido una pesadilla y ni siquiera puedo salir corriendo, sacar todo el dinero del banco y esconderme en un país lejano con otro nombre, porque la muerte de Pablo me va a destruir esté donde esté”.
Así que este es un reportaje sobre los nombres y sobre los hombres.
El nuestro se llama José Antonio Roca, es profesor universitario, tiene 48 años en este 2011 al que hemos viajado y está en casa viendo morir a su hijo. Que se llama como él pero no va a vivir tanto.
“LAS COSAS HAY QUE NOMBRARLAS. LOS PSICÓLOGOS DICEN QUE ES BUENO HACERLO. SI NO, ES COMO SI NO EXISTIÉRAMOS”
José Antonio hijo tiene un agresivo cáncer de huesos desde que cumplió los 13. Después de dos operaciones de cabeza y piernas, trasplante de fémur incluido; después de la quimioterapia, después de las transfusiones de sangre casi a diario, el cuerpo de José Antonio hijo es como la obra de un pirómano. Donde antes había un bosque que iba a más ahora hay un niño yermo.
“Era muy deportista”, nos enseña la fotografía del móvil (lo hará más veces). “Todo empezó con un dolor en el hombro. Al principio le dijeron que era una fractura mal sellada. Luego se vio que no: era cáncer, en esa edad en que crecen los huesos, lo que agravaba la cosa… Era muy echado para adelante. Recayó dos veces. Sólo una vez le vi ensimismado: el día en que murió un amigo suyo durante su estancia de año y medio en el Doce de Octubre. Yo creo que al final sabía lo que iba a pasar”.
José Antonio hijo tiene 17 años y ya no pregunta si se va a morir o no. José Antonio hijo ya no se puede mover ni de aquí a esa silla. José Antonio hijo logra estar un rato con los amigos y se despide. José Antonio, hijo.
“Somos huérfilos”, habla José Antonio padre, que ofrece su testimonio a familias que están en las mismas que estuvo él. “Las cosas hay que nombrarlas. Lo he padecido y lo sé: necesitamos una palabra que nombre, algo que adjetive, algo que acote… Los psicólogos dicen que es bueno ponerles nombre a las cosas. Si no, es como si no existiéramos”.
Como si no existiera la necesidad de un tratamiento psicológico especializado después del duelo y que ahora no hay, dice. Como si no existiera el problema económico, enumera: madres (sobre todo madres) y padres que se tiran meses o años en un hospital lejos de casa y que necesitan alojamiento y a los que hoy acogen las asociaciones de enfermos; madres y padres que no tienen ni para un entierro digno; madres y padres que no pueden dejar de trabajar.
Como si no existieran ellos.
Verlo recaer
“Hijo mío, ¿me perdonarás alguna vez? ¿Sabrás disculpar que no pueda salvarte? No sé ni siquiera si soy digno de reclamar tu perdón. No sé si merezco tus besos. Sólo puedo quererte de esta forma tan inútil y desquiciada. Sólo puedo acompañarte, aguantar tu mano en el dolor. Estás solo ante los monstruos, cariño mío”.
El día en que Daniel recayó de una leucemia que ya creían liquidada era un 15 de febrero. El padre se acuerda porque le entraron ganas de darse de cabezazos por las paredes y porque en una de esas paredes había un calendario cabrón: el 15 de febrero es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil.
El óptico optometrista José Manuel Espinosa y su esposa se lo dijeron como la otra vez: “Tienes una cosita que hay que tratar”. Como si fuera una dioptría. La cosita. Como algo que tampoco tiene nombre.
Un niño de siete años empieza una pelea y termina perdiéndola con 12. Es el cáncer. Esa es la historia de Daniel. Una historia de silencios: “Recuerdo el silencio de la planta de Oncología infantil del Niño Jesús cuando se moría un crío. Era un silencio absoluto. Como un vacío. Para que no se enterasen los niños”. Y una historia de ruidos: “Entonces no había internet y se entretenían menos. A mi hijo le dio por entretenerse haciendo llaveros de cocodrilos y vendiéndoselos a enfermeros, mamás y médicos. Superalegre que iba. Quería comprarse una maquinita”.
Con Marta, la hermana de Daniel, se intentaron dos trasplantes de médula. El primero con esperanza. El segundo a la desesperada. “No funcionó. Y entonces un día los médicos nos dijeron: ‘Esto se ha acabado, tenemos que sedarle’. Daniel nunca se quejaba, nunca. Cuando se lo llevaron para sedarle estaba viendo la televisión”.
Marta no hablaba entonces del asunto y tampoco lo hace ahora, 11 años después. Lo recuerda su padre. Que también recuerda perfectamente que, en los días posteriores a la muerte de Daniel, Marta estuvo viendo La gran familia una y otra vez. Como en un bucle, dice. Muy seria. La gran familia, ese clásico en blanco y negro del cine español de los 60 en el que Pepe Isbert cree que ha extraviado para siempre al niño pequeño de la casa. Y grita: “¡Chencho! ¡Hay que encontrar a Chencho!”.
Aquella escena. Adelante. Atrás. Una y otra vez.
Verlo morir
Francisco Palazón es maestro y tiene cinco hijos menos uno. La vida dándose de hostias con las matemáticas: cuatro más uno, hoy, en su familia, serían más de cinco.
El que falta se llamaba Pablo y falleció con sólo seis años. Duró uno con quimioterapia, enclaustrado en La Fe de Valencia, cuando en los hospitales no había dragones ni tonos pastel. La noche anterior estuvo jugando tranquilamente con su hermano. “Y ya”. No tiene demasiadas ganas de viajar allí esta tarde. El presidente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer -él mismo- sí habla de noviembre y de 2017: “Hemos mejorado mucho”.
“Hay que darle nombre a una madre con un hijo muerto, no podemos estar sin nombrarlo. Necesitan un entorno emocional. La primera necesidad es la del apoyo psicológico especializado tras la muerte, que hoy no se da en la Sanidad pública. Y luego en vida hay otras necesidades: son niños que han de tener reconocida una discapacidad durante el tratamiento, porque eso a los padres les da derecho a ayudas cuando más las necesitan”.
Francisco nos habla del libro del escritor. O mejor, nos habla del padre que le hizo un libro al hijo muerto y que les puso el tablero del Scrabble sobre la mesa. Abrimos el libro. Leemos. Hay cosas subrayadas. Trata de un hijo que se llamaba exactamente como el suyo.
“Atribuyo vida a los objetos porque objetos son lo único que me queda. La mayoría, metidos ya en cajas, listos para ser guardados en desvanes ajenos hasta que estemos preparados para volver a tocarlos y olerlos y escucharlos. Pablo, ropa de 9-12 meses. Pablo, sábanas cuna y ropa de cama. Pablo, juguetes. Pablo, Pablo, Pablo. Su nombre escrito en rotulador sobre cajas apiladas en una parodia de mudanza, con asepsia impostada e insoportable”.
artículo e imagen publicado en El Mundo/España https://www.elmundo.es/papel/historias/2017/11/18/5a0eed3ae2704e35418b4572.html