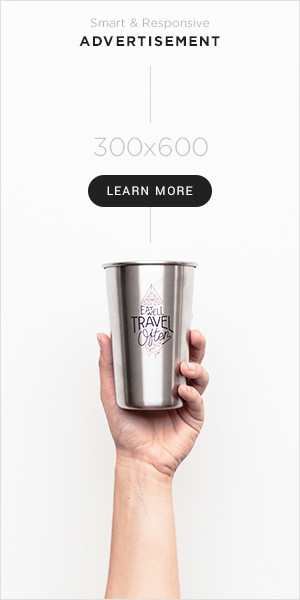En los últimos años, y al calor de la moda de lo natural, se ha instaurado una idea del campo y la agricultura en el imaginario de los urbanistas que en nada se parece a la realidad. Para mucha gente es un lugar idílico donde abuelos con gorro de paja y camisa de cuadros tienen un huerto con tomates, melones y gallinas a las que llaman por su nombre.
De hecho, muchas pequeñas explotaciones se han reconvertido en reclamos agroturísticos y utilizan esta idea de la agricultura de cercanía, pero realmente su modo de vida no tiene nada que ver con ella y viven del turismo. Esto tiene el riesgo de que acabemos convirtiendo el campo en un parque temático o en un destino de vacaciones y olvidemos su función principal de proveer de alimentos, porque en realidad poco tiene que ver con esta imagen.
De la misma forma que la tecnología ha entrado en nuestras vidas, la agricultura no ha sido ajena a esta revolución. La biotecnología ha hecho que las especies que se siembran sean domesticadas, que no se parezcan en nada a las especies silvestres de las que proceden y, gracias a eso, cada vez sean más productivas y eficientes. Desde el Neolítico hemos utilizado la selección artificial, los injertos y los cruces para hacer variedades híbridas.
A partir de los inicios del siglo XX hemos usado radiaciones o productos químicos para inducir mutaciones y así acelerar el proceso de obtención de nuevas variedades. Pero la cosa no acabó aquí. Desde finales del siglo pasado utilizamos transgénicos y en la actualidad el CRISPR, que permite hacer cambios en el ADN de un organismo. Y me dejo por el camino alguna que otra técnica como la embriogénesis o el cultivo de tejidos, que entre otras cosas nos permite obtener frutas sin pepitas.
La tecnología no se queda solo en el qué sembramos, sino que también se aplica al cómo lo sembramos. En todo el mundo somos 7.000 millones de personas que tienen derecho a comer, y recursos como el suelo y el agua son limitados y cada vez más escasos. Estamos obligados a optimizarlos y aprovecharlos al máximo. Con esta finalidad, sistemas como el GPS diferencial, el sistema de información geográfica y los satélites artificiales están cada vez más presentes en el día a día del agricultor.
¿Qué utilidad pueden tener, por ejemplo, estos últimos? Imaginémonos un campo de gran extensión. Los principales requerimientos para la agricultura son fertilización (principalmente nitrógeno, fósforo y potasio) y agua. Podemos fertilizar y regar un campo de manera uniforme; sin embargo, la composición del suelo no es homogénea, la intensidad de luz o el viento no afecta a todas las plantas por igual y puede haber zonas donde sobre fertilización o agua y otras donde falte.
Cuando una planta sufre por falta de nutrientes o por falta de agua, cae la eficiencia con la que realiza la fotosíntesis, y esto se puede calcular midiendo la fluorescencia de los compuestos que realizan esta función. En la actualidad hay servicios que se dedican a cuantificar desde satélites estas variables, de forma que el agricultor puede ver qué partes de su campo necesitan más atención y de esta manera compensar de forma precisa.
Esta tecnología también afecta al uso del agua. En su momento el uso del riego por goteo, sobre todo en frutales, supuso ahorrar millones de litros de agua respecto al método tradicional importado de los árabes de riego por acequias y a manta (inundando el campo). En algunos cultivos como la vid o árboles frutales, el tener más o menos agua se correlaciona con unas variaciones mínimas pero medibles en el tamaño del tronco. Además, mucho riego incide en mayor producción pero de baja calidad, mientras que con poco riego baja la producción pero aumenta el contenido en azúcares y, por tanto, la calidad.
Una medida a tiempo real mediante láser puede hacer que el agricultor sepa cuándo y cuánto debe regar de forma precisa, en función de la calidad y la cantidad de fruta que quiera obtener. Esa información llega directamente al teléfono móvil o a la tableta y desde allí se puede programar el riego de forma automatizada.
Esto nos ha permitido, además de fruta de mayor calidad, que obtener un melón o una naranja cueste ahora la mitad del agua que hace varias décadas. Y hay más aplicaciones, como utilizar balizas vía satélite para controlar cómo se realiza el arado o la pulverización de fitosanitarios, o drones para monitorizar la presencia de plagas o confirmar que el crecimiento del cultivo sea el correcto.
Como vemos, la tecnología siempre ha sido una ayuda, y la agricultura no es una excepción aunque la llamemos ecológica o natural.
Con información de El País