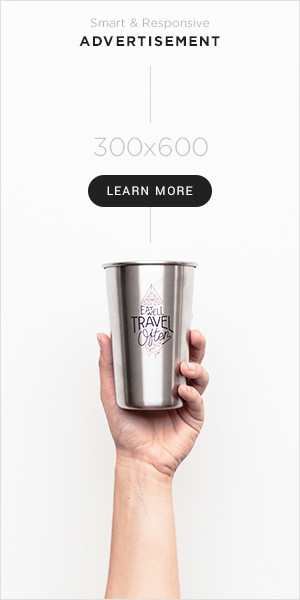Se cumple un año de gobierno del presidente López Obrador y con él muchas de las prevenciones sobre su proyecto de “regeneración nacional”, a un tiempo persuasivo y retórico, ambicioso y simple, esperanzador para muchos, al menos para los 30 millones que votaron por él, pero amenazante para otros muchos.
Los votantes de julio de 2018 trajeron a la presidencia a López Obrador en andas de unas invencibles ganas de creer en su promesa de cambio: 53 % de los votantes optó por él. En los primeros meses de gobierno la efervescencia creció hasta darle aprobaciones públicas del 80 % en febrero, las cuales fueron cayendo a setentas y sesentas por ciento, según distintas encuestas, hacia septiembre. Todo indica que las tendencias aprobatorias siguen en esos rangos, es decir, que una mayoría de la sociedad mantiene altas sus ganas de creer.
Las cifras parecerían dar cuenta de un año de luna de miel entre el nuevo presidente y sus votantes, un año de logros que refuerzan la credibilidad de la promesa. Son cifras extraordinarias, sin embargo, porque se refieren a los resultados del peor inicio gubernativo que registre la historia de la democracia mexicana. En doce meses de gobierno López Obrador ha reducido a cero el crecimiento económico de 2.4 % que heredó, ha visto dispararse la violencia que prometió resolver desde el primer día y ha puesto su acento en la lucha contra la corrupción en una Ley de Austeridad Republicana cuyos recortes presupuestarios habría envidiado el más neoliberal y antiestatista de los gobiernos.
Su proyecto de transformación es una utopía regresiva,1 literalmente un intento de volver al pasado para recuperar el futuro. En sus propias palabras, López Obrador quiere volver al México del Desarrollo Estabilizador, aquellas décadas de crecimiento con estabilidad, en el molde de una economía cerrada y una hegemonía indisputada del PRI, que cerró un ciclo de abundancia petrolera con una crisis fiscal de 16 puntos de déficit del PIB en 1982.
La profunda crisis que siguió duró una década. Dio paso a lo que López Obrador llama “la era neoliberal”. En su visión: treinta y cinco años de saqueo, privatización de los recursos nacionales, corrupción y falsa democracia, años que hundieron al país en la desigualdad y la pobreza, la violencia y la inmoralidad pública, al arbitrio de una “mafia en el poder” que saqueó a su sociedad hasta hartarla y hacerla clamar finalmente, desde su parte sana, por una regeneración.
Fue esta metáfora desorbitada, convenientemente despojada de matices, de historia, la que capturó la imaginación de los votantes mexicanos de 2018 y la que mantiene su vigencia mayoritaria en nuestros días. Luego de seis años del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que acabó siendo particularmente lejano, frívolo y corrupto, fue como si en la elección de 2018 los votantes dijeran también: volvamos al pasado, basta de gobiernos democráticos fallidos, queremos un gobierno fuerte, un Estado fuerte, un presidente de los de antes. Eso eligieron, eso tienen y eso siguen queriendo hoy, con porcentajes de aprobación superiores a los votos emitidos.
La metáfora del antes y el después, de la caída y la redención, del abuso y la reparación es tan potente como siempre; es el corazón de la potencia discursiva del presidente de México.
Pero no deja de ser una metáfora, útil para cruzar el desierto desde la oposición, pero no tan útil, de hecho: cada vez un espejo más exigente, a la hora de ocupar la tierra prometida y gobernarla.2
La metáfora de la regeneración frente a la degeneración sigue ahí, presente y potente en el discurso de un presidente que ocupa tres o cuatro horas de cada día en hablar, pero ha tomado la forma de un fenómeno dual, al que la sociedad mira y mide por separado: de un lado el presidente y su discurso; del otro, el gobierno y la realidad.
Los dos gobiernos
Hay un gobierno de los símbolos y las palabras, y un gobierno de los hechos. El primero es potente, tiene altas calificaciones y se expresa en la popularidad del presidente; el segundo es débil, sus errores son frecuentes y sus cifras pobres.
El gobierno simbólico sucede en el espacio del discurso del presidente, un político capaz de crear realidad con sus palabras; el gobierno de los hechos sucede en el ámbito de las políticas públicas y el bajo rendimiento del gabinete. El gobierno de las palabras y los símbolos opaca hasta ahora, en muchos sentidos hace olvidar, al de las decisiones y los hechos.
Un ejemplo: durante la ceremonia del Grito del 16 de septiembre, fenómeno rarísimo, peculiar de México, en el cual un presidente grita desde un balcón de palacio que el país es independiente, López Obrador nos ofreció una muestra del poder de su gobierno simbólico.
Según propios y ajenos, el Grito de López Obrador le devolvió a la ceremonia el calor y el entusiasmo que había perdido, mostró un certero instinto para tocar con gestos simples emociones profundas de la ciudadanía, lo mismo de sus partidarios que de sus adversarios.
Algo parecido ha sucedido con otros gestos presidenciales, como incluir ritos indígenas en su toma de posesión, abrir al público la residencia oficial de Los Pinos como quien abre el palacio de Versalles, suspender las pensiones vitalicias de los expresidentes, rechazar el uso del avión presidencial, y hablar todos los días y hacer giras semanales encarnando la imagen de un presidente que da la cara y anda entre la gente, entendiendo y compartiendo sus necesidades y sus anhelos.
En la misma semana del Grito en que el presidente refrendó sus poderes de comunicación, la casa de encuestas Gea/Isa publicó una minuciosa investigación sobre lo que pensaban los ciudadanos. Descubrió tres grandes tendencias de opinión.
La primera, muy favorable, aunque descendente, sobre la aprobación del presidente: 66 % en junio contra 61 % en septiembre.
La segunda, ascendente, sobre el gabinete: 47 % en junio contra 54 % en septiembre.
La tercera, muy distinta de las dos anteriores, sobre lo que la gente esperaba en las cuestiones fundamentales del gobierno: para ese momento, con 61 % de aprobación del presidente, sólo el 35 % esperaba mejoras en la educación; sólo el 29 %, mejoras en la salud; sólo el 19 %, mejoras en el combate a la corrupción; y sólo 18 %, mejoras en la seguridad pública.
Los números de Consulta Mitofsky, otra casa encuestadora, pintaban un cuadro semejante: el presidente tenía en septiembre una aprobación de 61.8 %. La cualidad que más ponderaban los ciudadanos era su “cercanía con la gente” (83 %), su “honradez” (60.4 %), su “preocupación por los pobres” (55.3 %).
Empezaba ahí la caída de las cifras. Sólo el 47.2 % valoraba el liderazgo del presidente, sólo el 46.5 % creía que había hecho grandes acciones para disminuir la corrupción, sólo el 44 % que tenía las riendas del país, sólo el 41 % que llevaba al país por el rumbo correcto, sólo el 37.9 % que había hecho mucho por proteger los derechos ciudadanos, sólo el 36.5 % que había hecho algo para aumentar el prestigio internacional de México, sólo el 33 % que había hecho algo por disminuir la pobreza, sólo el 32.6 % que había mejorado la educación pública, sólo el 30.4 % que había disminuido la delincuencia, sólo el 29.9 % que había mejorado el respeto a la ley, sólo el 28 % que había mejorado la salud, sólo el 19.1 % que habían mejorado los empleos, sólo el 17 % que habían mejorado las inversiones y sólo el 16.7 % que había hecho algo para recuperar la paz en el país.
La contradicción es obvia: una confianza de sesentas por ciento en el presidente, contra una confianza de cuarentas, treintas, veintes y menos de veintes por cientos en los resultados fundamentales de su gobierno: educación, salud, corrupción, seguridad.
Esta es la contradicción mayor que arroja el balance del primer año de gobierno de López Obrador: un presidente con aprobación mayoritaria; un gobierno con aprobación minoritaria. Un presidente popular; un gobierno tan desaprobado como siempre.
La credibilidad que tiene hoy el discurso presidencial necesariamente irá perdiendo fuerza si los resultados no lo acompañan. Por eso, una pregunta clave de la encuesta de Gea/Isa es cuánto tiempo le dan los encuestados al nuevo gobierno para cumplir sus promesas. En diciembre de 2018, la mayoría de los encuestados le daba un año. En junio, le daban dos. La eficacia del discurso presidencial había ganado lo fundamental para un político: tiempo. Tiempo de tolerancia, margen de credibilidad.
Desde aquellos retratos demoscópicos detallados, la investidura presidencial no ha hecho sino reforzar el poder de la palabra de López Obrador, pero su ejercicio concreto del poder no ha hecho sino separar las realidades del México real de las del México prometido. Su tarea ha sido aquí también dual: con una mano se ha dedicado a desmantelar lo heredado, con la otra a establecer las reglas de lo que él llama la Cuarta Transformación de México, siendo las tres anteriores La Independencia, La Reforma y La Revolución, todas con las mayúsculas debidas.
El desmantelamiento de lo heredado es impresionante. Incluye, entre otras cosas, la cancelación de un moderno aeropuerto en Texcoco, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, la abrogación de la reforma educativa, la suspensión de la reforma energética, la extinción de la Policía Federal; del Seguro Popular; del programa asistencial estrella del Estado mexicano, Prospera, y del muy bien evaluado programa de estancias infantiles.
Los hechos de la transformación anunciada aparecen embrionaria y deslucidamente aquí y allá, en programas sociales de dudosa ejecución, en proyectos de infraestructura de dudosa viabilidad y en la creación de una Guardia Nacional de dudosa eficacia. El proyecto aparece con plenitud, sin embargo, en el repertorio de las nuevas reglas, la cascada de cambios legales con que el nuevo gobierno ha bañado al Congreso, donde cuenta con una holgada mayoría. La diversidad y calado de estas nuevas leyes, entre ellas siete reformas a la Constitución que modifican 28 artículos de la misma, han hecho decir al presidente en una de sus conferencias mañaneras que, puesto todo junto, en su opinión, puede decirse que México tiene ya en los hechos una nueva Constitución.3
No le falta razón. Antes de cumplir su primer año de gobierno, López Obrador ha cambiado todas las leyes importantes que heredó con las que estaba en desacuerdo: las energéticas, las educativas, las penales, las de salud, las de seguridad nacional, las del bienestar social, las de la burocracia federal, las del federalismo, las de los órganos autónomos y las del presupuesto federal.
Las nuevas leyes
López Obrador es el presidente que como candidato dijo reiteradamente que no necesitaba cambiar las leyes, que podía gobernar con las que heredaba. La victoria de julio le abrió otra perspectiva. No sólo podía ahora cambiar la ley sino, en algún sentido, todas las leyes.
El presidente que en el año 2005 mandó al diablo las instituciones democráticas que finalmente lo llevaron al poder, con las que vivía en un entendido de oposición semileal, aceptándolas cuando caían de su lado, rechazándolas cuando no, construye a marchas forzadas las instituciones que sí le gustan, las que necesita su proyecto. Se trata de un proyecto presidencialista, centralizador, que no quiere intermediarios, controles ni contrapesos.
En su proyecto son un estorbo la pluralidad en el Congreso, la independencia de la Corte y del poder judicial, así como los organismos autónomos, la soberanía de las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil.
Se pregunta con razón José Woldenberg qué tipo de Estado quedará en México cuando hayan pasado sobre él las leyes del nuevo gobierno y la ofensiva contra las instituciones que no le gustan.
Son muchas más de las que mandó al diablo en 2005, cuando era un político bajo asedio, amenazado por el desafuero y la cárcel. En los quince años que van de entonces a hoy la democracia mexicana, de genes antipresidencialistas, multiplicó los contrapesos institucionales al poder presidencial.
Contra esos contrapesos, en muchos sentidos inoperantes, caros y burocráticos, ha volteado el presidente su vieja pasión antiinstitucional. Quiere un Estado donde predomine el poder ejecutivo, sin contrapesos en los otros poderes y en sus órganos autónomos. Un Estado donde vuelva a mandar el presidente por encima de la complejidad institucional, con todo lo que eso implica: claridad y discrecionalidad en las decisiones, polarización más que pluralismo, poder en el gobierno, incertidumbre y miedo en la sociedad que no coincide con el gobierno, subordinación de los órganos autónomos y de los otros poderes avasallados por la expansión presidencial, particularmente el poder judicial, con la Suprema Corte a la cabeza, y los gobiernos de los estados.
Tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que “esto ya cambió”. Confieso haberme tardado mucho tiempo en entender su dicho, pero creo haberlo entendido finalmente. Se refiere a que han cambiado las leyes y será difícil echarlas atrás. Tiene razón, aunque bajo esta certidumbre alienta la vieja ilusión del legalismo mexicano que cree que cambiar las leyes cambia la realidad. La cambia, desde luego, pero a la manera mexicana: lenta, mañosa, resistidamente y bajo el precepto no escrito mayor de nuestras leyes, a saber: que el que hace la ley hace la trampa.
Desde el punto de vista de las libertades públicas y privadas, quizá el cambio más amenazante de las nuevas leyes se refiere a la reconfiguración de los delitos y las penas en el ámbito penal. Me refiero en particular a un triángulo punitivo que incluye: 1. La ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva forzosa;4 2. La elevación de los delitos de fraude fiscal a la condición de delincuencia organizada; 3. La extinción de dominio sobre bienes que se supongan de procedencia ilícita, venidos de ganancias de la delincuencia organizada.
Cada una de estas leyes tiene su propia lógica de combate a la impunidad y sus restricciones garantistas, pero en la tradición mexicana de fabricar culpables más que de probar la culpabilidad de los infractores, tradición intocada por la democracia, la combinación dolosa de estas leyes aplicada a un individuo o a una sociedad de individuos, equivale en los hechos a la suspensión de facto de las garantías individuales consignadas en la Constitución.
El gobierno podría acusar a alguien de defraudación fiscal, elevada a la condición de delincuencia organizada. Podría luego decretar la prisión preventiva para el acusado. Podría por último extender una orden de extinción de dominio sobre los bienes y recursos económicos del preso. De modo que antes de tener un juicio y una sentencia, el gobierno podría tener en prisión a quien acusa despojado de sus bienes y de su patrimonio.5
Ningún gobierno, ningún gobernante puede ser titular de estos poderes sin amenazar las garantías individuales de sus ciudadanos. No importa cuán bien intencionadas sean esas leyes ni cuán honrados y rectos el gobierno y los gobernantes. Si la Corte no revisa, niega o ajusta estas leyes, que han sido aprobadas ya por el Congreso, quedará instalada en nuestra democracia el huevo de la serpiente de una tiranía legal o si se prefiere, más suavemente, una legalización de la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal no sólo para privar de la libertad a los acusados, sino también de su patrimonio, antes de un juicio y de una sentencia.
La cuestión del poder
El eje del proyecto de López Obrador es la concentración del poder en la figura del presidente y en el poder ejecutivo. La concentración tiene varios frentes.
Uno es la reasignación del presupuesto en favor de clientelas y programas del presidente y de su gobierno, a costa de estados y municipios, a costa también de los otros poderes y de los órganos autónomos del Estado.
Otro es la creación de una estructura de poder paralela en los estados y en los municipios, mediante la figura de los superdelegados federales y sus 300 coordinaciones regionales: una redefinición inconsulta del federalismo mexicano.
Un tercer frente es la centralización de las tareas de seguridad pública en la Guardia Nacional, con 266 coordinaciones territoriales cuyo diseño anticipa una ocupación militar del territorio, con una cadena de mandos únicos que responden al presidente y a su gobierno.
A esto habría que agregar la consolidación territorial como partido político y el ascenso burocrático de Morena, todavía un ente amorfo, pero capaz de volverse una potente organización electoral, estado por estado, y un ejército de reserva para los puestos que deje libres la ofensiva del nuevo gobierno contra la burocracia.
Por último, pero esencial al diseño: la concentración del espacio público mediante la presencia ubicua del presidente y su discurso.
La ubicuidad del discurso satura, pero obliga a mirar. Convence o no convence, pero se impone, gobierna. Está presente siempre, todos los días, desde la primera hora hasta la última, con distintos temas pero con un solo mensaje: el espacio público es del presidente y de su gobierno, con algunos convidados de piedra.
El poder acumulado por López Obrador durante su primer año de gobierno es incomparablemente mayor que el que recibió en las urnas.
Nada ha crecido en México tanto como el poder del presidente. Se ha expandido a costa de su oposición en el Congreso, hasta obtener mayorías calificadas que no ganó en las urnas.
Se ha expandido a costa de los otros poderes y los otros órdenes de gobierno, los ha sometido a sus reglas presupuestales y salariales y les ha quitado recursos a los órganos autónomos y a los poderes locales.
Ha sometido a la burocracia federal a una austeridad que tiene en el día con día las maneras de la arbitrariedad y el despotismo.
En unas cuantas semanas de decisiones tajantes ha saltado sobre leyes vigentes y suscitado más controversias legales que otros gobiernos en todo su trayecto.
Ha puesto los cimientos de un gobierno paralelo en los estados, mediante los llamados “superdelegados”, especie de prefectos políticos encargados de vigilar y administrar los programas y los recursos de la federación, que son un porcentaje enorme de los presupuestos estatales (86 % en promedio).
Ha puesto los cimientos de la red clientelar más grande que se haya diseñado nunca en el país: dinero público para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de nivel medio, jóvenes que no estudian ni trabajan, subsidios agropecuarios, créditos a la palabra. En el proyecto total, unos 23 millones de beneficiados.6
Ha entregado el censo de ese universo de millones de beneficiarios no a los organismos especializados del gobierno, sino a una red próxima a su partido, Morena, red manejada desde la oficina presidencial, de cuyas listas y transferencias no se ha diseñado ninguna rendición pública de cuentas.
Ha puesto los cimientos legales y presupuestales para la construcción de una Guardia Nacional, radicada en el seno del ejército, que será encargada de la seguridad pública, en sustitución de la policía federal. La Guardia Nacional contará con 80 000 efectivos al final del año y con 150 000 al final del sexenio.
Por estas correas de transmisión de prebendas, nuevos poderes locales y despliegue militar correrá la expansión territorial del partido en el gobierno, Morena, para las elecciones intermedias de 2021 y las presidenciales de 2024.
Lo que durante este año ha fallado en el proyecto no es el diseño, sino la ejecución. El proyecto del presidente es demasiado grande para el gobierno que tiene. El presidente asalta el cielo cada mañana en sus conferencias de prensa, pero su gobierno se tropieza con las escaleras el resto del día. La mezcla de presidente utópico y gobierno ineficiente da lo que tenemos hasta ahora, lo que un gran escritor argentino describe como “errorismo de Estado”.
Hay una cierta lógica en eso: la democracia no da para grandes transformaciones, para restauraciones radicales o revoluciones pacíficas. Da para cambios más modestos aunque seguramente más duraderos.
Además, está la realidad. Al terminar su primer año de gobierno, el presidente López Obrador enfrenta una triple agenda inesperada: la debilidad de la economía que restringe los fondos para su política social clientelar, la contención de la migración centroamericana impuesta por el presidente Trump y el salto al corazón del escenario público, nacional e internacional, de la violencia incontenible, el desafío cuasimilitar del crimen organizado.
De poco o nada sirve la concentración de poder alcanzada si queda sometida a la sequía presupuestal por la contracción económica, a las prioridades del presidente estadounidense y al brutal espectáculo de la impunidad criminal, ahora parte crítica también de la agenda binacional con Estados Unidos y de la imagen internacional de México.
Lo menos que puede decirse es que al terminar su primer año de gobierno, López Obrador tiene más poder que nunca sobre el Estado y menos poder que nunca sobre dos temas de la agenda pública: la inseguridad y la presión estadunidense.
Y, sin embargo, su poder está ahí, sin rival interno a la vista, salvo el enorme rival de sus propias equivocaciones.
“México está en modo sueño y se siente muy bien. Ya le hacía falta. Falta el despertar”.
Con estas palabras terminé y di a la imprenta, en agosto del año pasado, mi libro Nocturno de la democracia mexicana.7 Se trata de un ensayo sobre la “costumbre política mexicana”, esa veta peculiar de valores y conductas a las que invariablemente, desde hace dos siglos, con un disfraz o con otro, regresa nuestra vida pública.
El tema de fondo del libro es el desencuentro de México con la modernidad política en sus dos grandes procesos seculares: el de la implantación de la república, durante el siglo xix, y el de la llegada de la democracia, a fines del xx.
Con las palabras finales del libro me refería al extraordinario hecho de que la elección de julio de 2018 convirtió, de un golpe, el radical hartazgo político mexicano en un triunfo mayoritario de las ganas de creer.
Como lo sugiere su título, el optimismo no es el tenor de mi libro, sino la sospecha de que estamos frente a la escena temida de nuestro sueño democrático: el regreso a un gobierno fuerte cuyo instrumento es el populismo y cuyo destino final puede ser la tiranía.
Nunca pensé al publicar este libro, hace año y medio, que llegaríamos tan rápido a lo que el mismo libro anuncia: la posibilidad de que la democracia mexicana muera ahogada en la hegemonía que ella misma creó.
Con información de Nexos / Héctor Aguilar Camín